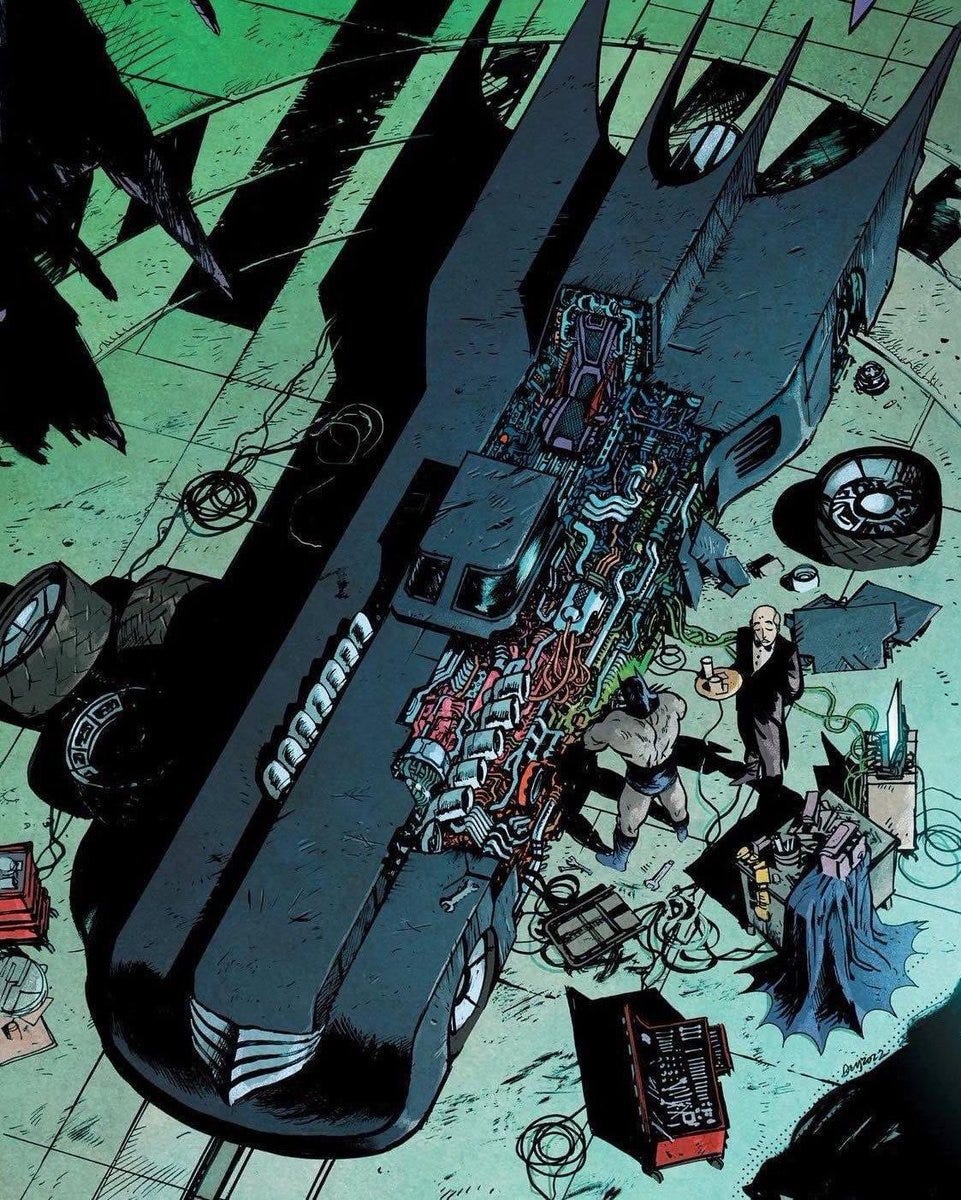#45: La simplicidad detrás del caos (nota bibliográfica)
Nota sobre la lectura de Deep Simplicity, sobre la teoría del caos y sistemas complejos, con apuntes críticos limitaciones estudio método científico.
“The whole point of the new science is that very simple systems can behave in ways so complex that they seem to defy explanation.”
(Deep Simplicity, p. 5)
Publicado en 2004, Deep Simplicity, del astrofísico John Gribbin, se popularizo con un sentida recomendación de Charlie Munger: “a book that makes you smarter about everything”. Se trata de un ensayo este ensayo que ofrece una amable y lúcida introducción a la teoría del caos y la complejidad, y que permite un gran enriquecimiento sobre nuestro entendimiento de la realidad. Como los buenos libros, su lectura es capaz de incrustarte de forma sigilosa en la memoria del lector para liberar con posterioridad revelaciones tardías.
Gribbin propone una tesis tan audaz como accesible: que bajo la aparente maraña del mundo —desde fenómenos meteorológicos a los mercados, o la evolución de la vida— subyacen unas pocas leyes simples, casi newtonianas, que rigen incluso los procesos en apariencia tremendamente caóticos, aleatorios. El universo esconde una “simplicidad profunda”, una arquitectura oculta que convierte lo impredecible en inteligible.
Se trata de un libro profundo peor que no es un tratado técnico, sino escrito con voluntad divulgativa; ante todo es un accesible y entretenido recorrido por buena parte de la historia de la ciencia moderna: de Newton a Prigogine, de Laplace a Gell-Mann; un relato que permite mostrar cómo la complejidad puede emerger de lo simple sin necesidad de diseñadores invisibles ni resortes sobrenaturales. “
” En un momento en que el pensamiento económico, ecológico y social se enfrenta a sistemas cada vez más no lineales, la intuición que recorre estas páginas (muy presente en las obras más conocidas de Taleb o Mandelbrôt; o del método apriorístico Escuela de Viena, todavía más profundo y robust) es más relevante que nunca: entender el orden que nace del desorden; la realidad es “una película, no una fotografía”, una la regularidad que late en el aparente caos.
La influencia de este enfoque trasciende las ciencias puras, con implicaciones profundas en biología, ecología, psicología social, y —también— en el pensamiento inversor. No es de extrañar que Munger, cuya mente siempre buscó patrones (“modelos mentales”) donde otros veían ruido, viese en este libro un manual útil para mejorar la comprensión de realidades complejas en entornos de incertidumbre.
El ensayo es una invitación a pensar desde otro lugar, de ser capaz de entender el mundo como algo complejo, no quere “modelar” reduciendo esta complejidad, y al mismo tiempo comprensible.
Una genealogía del caos
Durante más de dos siglos, la física newtoniana ofreció un relato del universo tan elegante como reconfortante. Las leyes del movimiento y de la gravitación universal permitían predecir el comportamiento de planetas y péndulos con una precisión asombrosa sin dejar puntos ciegos. Todo parecía gobernado por principios comprensibles. La famosa formulación de Laplace, en su Ensayo filosófico sobre las probabilidades (1814), resumía esta visión con claridad lapidaria:
“Para una inteligencia que conociera todas las fuerzas que animan la naturaleza y la posición de todos los elementos que la componen, nada sería incierto, y el futuro, como el pasado, estaría presente ante sus ojos.”
En esta cosmovisión mecánica, el universo era una gigantesca máquina de relojería, cognoscible y predecible (en cierta manera), hasta el último engranaje. No había lugar para la sorpresa, ni mucho menos para el caos. Un visión que tardará poco en ir mostrando fisuras y limitaciones.
Uno de los primeros signos de advertencia surgió con el llamado “problema de los tres cuerpos”. Aunque las leyes de Newton describían perfectamente el movimiento de dos cuerpos bajo atracción gravitatoria mutua, añadid un tercero —como el Sol, la Tierra y la Luna— y el sistema se volvía insoluble de forma analítica. La matemática ya no podía resolver con exactitud la evolución del sistema a largo plazo. “The equations describing such systems can be written down, but they cannot be solved — they are not integrable.” (Ibid., p. 33)
Pese a este obstáculo, la comunidad científica persistió en su confianza generalizada en el orden subyacente. No fue hasta bien entrado el siglo XX que el paradigma empezó a cambiar radicalmente. En los años 1960, el meteorólogo Edward Lorenz, trabajando con uno de los primeros ordenadores digitales, descubrió accidentalmente que una pequeña variación en los datos iniciales de su modelo atmosférico conducía a resultados completamente distintos. Había nacido el concepto de sensibilidad a las condiciones iniciales, o más conocido como el “efecto mariposa” y que muchos escuchamos por primera vez cuando vimos de niños la maravillosa Jurassic Park, adaptación de una novela de Michael Chrichton.
Este hallazgo trastocaba el modelo determinista clásica. Lo que parecía hasta entonces ser un un sistema perfectamente regulado —como el clima— resultaba imposible de predecir con exactitud más allá de unos pocos días. El orden, en realidad, era un espejismo.
A partir de este descubrimiento, surgió una nueva forma de pensar en la naturaleza: no como un conjunto de sistemas lineales y controlables, sino como una red de sistemas complejos, no lineales, con comportamientos emergentes. El caos no era una anomalía a corregir, sino una característica estructural del universo. Lo que la física del siglo XVII había omitido no era un detalle menor: era la propia complejidad del mundo real.
Así, la “genealogía del caos” marca una inflexión histórica en nuestra comprensión del mundo. El universo deja de ser una máquina predecible y se asemeja más a una selva de interacciones dinámicas donde el orden emerge, paradójicamente, del desorden. Como diría más tarde Murray Gell-Mann: lo que vemos no es más que “surface complexity arising out of deep simplicity”, y que resume el hilo conductor del libro.
La idea de “simplicidad subyacente”
Lo más desconcertante —y a la vez seductor— de la teoría del caos y la complejidad es que no parte de ecuaciones inextricables ni de modelos ininteligibles para el profano. Al contrario: lo que explica Gribbin Deep Simplicity es que todo el comportamiento complejo que observamos en la naturaleza puede surgir a partir de dos principios fundamentales y contraintuitivamente sencillos: la sensibilidad a las condiciones iniciales y la retroalimentación.
Gribbin no se anda con rodeos. En una conversación con su amigo Jim Lovelock, el célebre creador de la polémica hipótesis Gaia, le plantea su intuición: “Was it really true [...] that all this business of chaos and complexity is based on two simple ideas – the sensitivity of a system to its starting conditions, and feedback?” “Yes,” he replied, “that’s all there is to it.” (Deep Simplicity, p. 6).
A partir de ahí, el libro despliega una serie de ejemplos que muestran cómo estos dos principios, aplicados a sistemas dinámicos no lineales, pueden generar estructuras tan complejas como un bosque, una tormenta o un organismo multicelular. Hablamos de sistemas como el clima, las bolsas de valores o la evolución biológica (parte del libro donde aparecen más temas confusos para cualquiera que tenga interés por el método ciéntifico y la filosofía); fenómenos que no pueden predecirse con exactitud (y sin ella), pero donde sí es posible aproximar su lógica interna. Gribbin demuestra que lo que durante siglos se consideró “ruido” —variabilidad caótica, fluctuaciones aleatorias, catástrofes repentinas— obedece, en realidad, a patrones comprensibles.
Uno de los recursos más eficaces del libro es su exploración visual del caos. Desde el efecto mariposa de Lorenz hasta los fractales de Mandelbrôt que gobiernan las formas naturales (helechos, costas, nubes), Gribbin muestra que el desorden aparente está gobernado por geometrías precisas, reiterativas, auto-similares. El lector descubre que un helecho puede describirse mediante tres reglas geométricas iteradas, y que una curva fractal puede tener longitud infinita en un espacio finito.
Lo que en otro tiempo se percibía como lo opuesto a la ley —el caos— aparece aquí como la manifestación más rica y sutil de la ley misma. Es un cambio de mirada radical: no se trata de predecir el detalle, sino de comprender el patrón. La física, la biología, incluso las ciencias sociales, quedan así interpeladas por una misma intuición: los sistemas complejos no necesitan un plan maestro para producir orden; basta con una semilla de reglas simples, un poco de tiempo y muchas interacciones.
Uno de los pasajes más cojos -por ponerlo de alguna manera (daría para una nota aparte)- de Deep Simplicity es cuando Gribbin desplaza la mirada desde el comportamiento de sistemas físicos hacia los procesos biológicos, defendiendo que la emergencia de la vida, de seres vivos (no cabe mayor complejidad), no obedece a a la existencia de ninguna inteligencia, sino que también es una consecuencia de esta complejidad. De esta forma la tesis de la “creación” sería que ésta emerge -por azar, de forma espontánea- de sistemas gobernados por sensibilidad y retroalimentación con respecto a sus consecuencias iniciales. No hay milagro, ni ruptura. Hay continuidad. Una visión por lo menos polémica, y que contradice los propios fundamentos de la física donde la cosas no se explican nunca por “azar”; argumento más propio de la filosofía. Rápidamente Gribbin se centra en la autoregulación de sistemas complejos (incluido el clima); un fenómeno distinto al que se sitúa el hecho extraordinario de que de un sistema complejo pueda “emerger” vida, menos aún la autoconciencia.
Si es válido y de interés la intuitiva idea de autoorganización; una idea también presente en la idea de orden extenso de F.A. Hayek, quién tuvo un gran interés en la biología. Lejos de necesitar una mano invisible o un plan divino, los sistemas complejos pueden dar lugar a nuevas propiedades por simple efecto de la dinámica interna. Para Gribbin esto incluye también la vida pero de nuevo, se trata de una conjetura que extralimita los límites de la ciencia que dice prácticar al ser algo imposible de reproducir de manera experimental; una proposición no falsable en la terminología popperiana. Lo importante es entender la emergencia como una propiedad estructural presente en ciertos sistemas cuando alcanzan un umbral de complejidad. Todas las observaciones que se hacen sobre la emergencia de la vida tienen un carácter muy precario y es la parte más floja del libro.
Filosofía, ciencia y los límites del conocimiento
Si se lee con cierta benevolencia, ignorando conjeturas propias de la teología, lo que propone el libro es una forma de pensar: una epistemología más modesta, más abierta al desorden, más atenta a las dinámicas no lineales que en los modelos estocásticos o pensamiento marxista-deterministas se suele tildar de ruido. Se trata de una proposición de interés, si uno proviene de un macro de pensamiento neoclásico-determinista, pero que sabe a poco si uno ha dedicado tiempo a estudiar estos temas y ha estudiado el método de las ciencias sociales con Karl Popper, y no Thomas Kuhn. De nuevo, esto daría para otra nota al tratarse de un tema donde las líneas que separan la buena ciencia del cientificismo (Hayek dixit) es siempre fina, difusa y exige cierto esfuerzo saberla localizar.
El libro entronca con una tradición filosófica que se remonta a los primeros críticos del racionalismo mecanicista. Ya David Hume advirtió sobre la falacia de extrapolar regularidades pasadas como garantías de futuro; remarcó los límites del método inductivo que en tiempo presente ha popularizado de nuevo Nassim Taleb con su obra sobre los “cisnes negros”. Lo que Gribbin aporta es una justificación científica de esa cautela: incluso los sistemas gobernados por leyes simples pueden producir resultados imposibles de predecir. De nuevo, una obviedad para cualquiera minimamente formado, pero una pequeña revolución para el pensamiento económico-financiero de Samuelson, Markowitz o el Fama de los 80s.
Este enfoque recuerda el pensamiento de Richard Feynman (más sólido desde el punto de vista del método que el de Gribbin), quien sostenía que la verdadera comprensión científica no consiste en predecirlo todo, sino en reconocer los patrones que hacen inteligible lo esencial. O a Murray Gell-Mann, quien formuló una de las frases más sugerentes del libro: “What we observe is not nature itself but nature exposed to our method of questioning.” (Ibib., p. 6, citando a Gell-Mann)
Gribbin recoge esa herencia, y sitúa la propiedad de emergencia como categoría epistemológica. Como establece la teoría de sistemas complejos, lo relevante no es la suma de las partes, sino las interacciones entre ellas; la parte impredecible del sistema. En efecto, esas interacciones pueden dar lugar a comportamientos globales que no pueden deducirse de las propiedades individuales de sus componentes.
Este giro epistemológico también tiene implicaciones morales y cognitivas. Nos obliga a ser más humildes ante la complejidad del mundo, pero también más creativos (intuitivos) en nuestras aproximaciones. Buena prueba de ello, es que todos los avances en el ámbito de las ciencias puras en el siglo XX, tuvieron tanto de pericia experimental, como de audacia a la hora de proponer hipotésis (toda la física de Einstein es buen ejempl). El libro resume como el paradigma clásico exigía exactitud, el nuevo paradigma exige integrar la incertidumbre. Donde antes se buscaban leyes inmutables, ahora se valoran patrones flexibles. Donde antes se deseaba el control, ahora se aprende a navegar. En palabras Gregory Bateson: “la sabiduría reside no en saber más cosas, sino en comprender mejor las relaciones”. Deep Simplicity poné el énfasis en desarrollar una epistemología relacional, en la que el conocimiento no se impone a la realidad como un molde, sino que emerge de su interacción con ella. Algo que en otras palabras, y apoyado con un mejor método, esta en la génesis del pensamiento escolástico y la Escuela Austriaca de Economía.
En esta tensión entre orden y caos, entre determinismo e incertidumbre, el lector —científico, inversor o filósofo— encuentra una lección duradera: que el mundo no está hecho para ser dominado, sino para ser comprendido con asombro.
Feynman: comprender sin predecir (la necesidad de la humildad epistemológica)
Aunque John Gribbin apenas lo mencione de forma directa, la sombra de Richard Feynman recorre silenciosamente las páginas de Deep Simplicity. No tanto por sus contribuciones técnicas a la electrodinámica cuántica, como por sus obras sobre pensamiento cientifico que seimpre defendio tenía que tener un marcado carácter escéptico (en tradición popperiana la verdad siempre tiene un carácter provisional), apasionada, profundamente antiautoritaria.
Feynman encarnaba una forma de pensar que cuestionaba la arrogancia de los sistemas cerrados o deterministas (que además constituye una buena vacuna para no caer en el marxismo; tan presente, por ejemplo, el “periodismo mainstream”). Rechazaba tanto el dogmatismo como la vana pretensión de que todo puede conocerse en términos absolutos. “I think it’s much more interesting to live not knowing than to have answers which might be wrong.” De nuevo una reflexión con hondas implicaciones para cualquier inversor (y con ecos al propio pensamiento de Buffett/Munger).
La complejidad del mundo no debe angustiarnos, sino asombrarnos. No hace falta conocer todas las variables para comprender los principios. No es necesario predecir con precisión para actuar con inteligencia; ni para llevar a cabo una buena gestión del riesgo. Deep Simplicity puede leerse como una reivindicación de esa misma idea: que en un universo caótico, el conocimiento útil no reside en la predicción exacta, sino en el reconocimiento de estructuras profundas que permiten navegar la incertidumbre.
La ciencia no es una torre de marfil ni un dogma revelado, sino un arte de mirar con atención, de hacerse buenas preguntas, de buscar belleza en lo profundo. La comprensión verdadera no consiste en someter al mundo a nuestros modelos, sino en el proceso de continua revisión de nuestros modelos hasta que empiecen a parecerse al mundo. Sabiendo que este será siempre imperfecto, siempre provisional, y que “el ‘mapa’ (modelo) nunca es el territorio”. En nada.
Como Munger leyo a Gribbin:
Munger es célebre por haber cultivado toda su vida una pasión por mejorar su manera de pensar. Pese a que es uno de mis inversores de referencia, lo cierto es que buena parte de sus charlas y pensamiento sobre temas ajenos a temas extricatamente inversores, surge de una metodología poco fundamentada y se apoya en muchos libros flojos (o directamente equivocados) en este aspecto. Munger leyó mucho, pero se las ingenio para en su dilatada trayectoría nunca leer a Popper o Hayek, menos aún leer nada del pensamiento escolástico o tomista. Pese a estas limitaciones, sí tiene una enorme potencia esta manera de pensar consistente en saber extraer de los difernetes ámbitos del saber pequeñas “miniaturas teóricas”, que el llama “modelos mentales” y que permiten memorizar y “tener a mano” partes del universo del saber que, bien simplificados, pueden ayudarnos a digerir situaciones aparentemente complejas y a conectar situaciones. Todo con un mismo objetivo: mejorar nuestra comprensión de la realidad y tomar mejores decisiones.
La idea es tan potente que Munger, partiendo de una materia prima muy mejorable, supo extraer modelos que han mostrado ser útiles. No quiero ni imaginar la potencia de pensamiento que hubiera logrado, de haber tenido algo más de profundidad y solidez a la hora de abordar el tema crucial del método científico y sus límites.
Hay varios de los reconocidos modelos mentales de Munger que beben o se relacionan con la teoría de sistemas y del caos.
Efectos de segundo orden y retroalimentación
Los sistemas complejos no se comportan de forma lineal. Las consecuencias de una acción rara vez son inmediatas o proporcionales.
Modelo mental relacionado: Second-order thinking, feedback loops (positivos y negativos).
Ejemplo mungeriano: Invertir en una empresa con una estrategia de precios bajos puede activar bucles de escala y fidelización que se refuerzan con el tiempo (Amazon, Costco). Las economías de escala compartidas de Nick Sleep.
Sensibilidad a condiciones iniciales (Efecto mariposa)
Cambios minúsculos en un sistema complejo pueden desencadenar resultados enormemente divergentes. Recordemos Jurassic Park: “una mariposa bate las alas en Pekín, y en Nueva York llueve en vez de hacer sol.”
Modelo mental relacionado: Path dependence y non-linear effects.
Ejemplo mungeriano: Un pequeño hábito o sesgo puede alterar una trayectoria vital o empresarial de forma irreversible y definitiva. De pequeño habían unos dibujos en TV3 donde el protagonista aconsejaba en el mismo sentido (y tenía toda la razón): “Los pequeños cambios, son poderosos”.
Emergencia
El comportamiento del todo no se puede deducir simplemente de la suma de las partes.
Modelo mental relacionado: Emergent behavior.
Ejemplo mungeriano: La cultura empresarial de Berkshire Hathaway no puede explicarse por sus activos individuales, sino por la interacción continua entre incentivos, autonomía y ética. Es verdad que uno tiene que “plantar las semillas adecudas”, pero el resultado no dependen únicamente de lo que se planta. Una idea que surge de observar las compañías como “organismos vivos”.
Reducción a lo esencial
Sistemas aparentemente complejos pueden regirse al final por reglas simples de formular.
Modelo mental relacionado: Occam’s Razor, First Principles Thinking.
Ejemplo mungeriano: Evitar sofisticaciones innecesarias en la inversión; entender el negocio antes que el balance. Una buena tesis de inversión es breve y sintética (no se requiren de largos informes). Importancia de lo cualitativo por encima del “modelo Excel”.
Entropía e irreversibilidad
Todo sistema dinámico existe una tendencia al desorden si no hay mecanismos de equilibrio.
Modelo mental relacionado: Second Law of Thermodynamics, Entropy.
Ejemplo mungeriano: Negocios mal gestionados tienden a degradarse si no hay una fuerza restauradora (liderazgo, innovación, eficiencia). “El destino de un vaso es romperse”, dicen los franceses. El destino de una empresa es desaparecer (como todo organismo vivo), por la dinámica descrita en el libro de Edward Chancellor Capital Returns. Disponer de una ventaja competitiva duradera (que exige a su vez tener una cultura corporativa excelente; algo “antifrágil”), es lo que te protege y previene de esta erosión natural.
Sistemas complejos adaptativos
Algunos sistemas no solo son complejos, sino que aprenden, mutan y evolucionan con el tiempo.
Modelo mental relacionado: Complex Adaptive Systems.
Ejemplo mungeriano: Los mercados, las culturas empresariales y los cerebros humanos se ajustan continuamente a nuevas condiciones. No se puede intervenir en ellos sin generar consecuencias inesperadas. Léase función empresarial de la Escuela Austríaca.
Mapas vs. Territorio (los límites del modelo)
Los modelos no son la realidad; son aproximaciones útiles con límites.
Modelo mental relacionado: The Map is Not the Territory.
Ejemplo mungeriano: Cuidado con creer que una fórmula (como el DCF) captura el valor real de un negocio sin entender el contexto; y sin entender que el DCF se alimenta de estimaciones (beneficios futuros y coste de capital; que también es una conjetura), con las limitaciones que esto supone. Idem valoración por múltiplos.
Falacia de la predicción
Incluso con leyes conocidas, no siempre es posible predecir el comportamiento de un sistema.
Modelo mental relacionado: Forecasting fallacy, Narrative fallacy (conexión con Taleb).
Ejemplo mungeriano: Nadie predijo la magnitud del éxito de Apple, Munger curiosamente también incluye como ejemplo la crisis financiera de 2008 en sus inicios, que en cambio no fue ninguna sorpresa para muchos inversores (Michael Burry, Paul Johnson, de manera muy célebre), y cuyos riesgos si eran muy evidentes para cualquiera familiarizado con la teoría del crédito y los ciclos económicos de la Escuela Austríaca).
En un mundo en que la mayoría de los modelos de negocio, estructuras sociales y ecosistemas financieros se comportan como sistemas dinámicos no lineales, comprender los principios de la teoría del caos y la complejidad es casi una forma de supervivencia intelectual. Gribbin lo advierte desde el inicio: “Understanding the behaviour of systems that change with time is at the heart of science, and at the heart of complexity.”
El lector atento —empresario, gestor, inversor— descubre pronto que lo que vale para un sistema climático también vale para una empresa que compite en un mercado cambiante: los resultados dependen de muchas variables interconectadas, son sensibles a pequeñas perturbaciones, y a menudo lo más relevante no es predecir el detalle, sino comprender la estructura de interdependencias.
Este principio es aplicable a las inversiones de manera directa. Tal como insistía Munger: “invertir es en esencia una disciplina de toma de decisiones en condiciones de incertidumbre, irreversibilidad y feedback retardado”. Es decir, una descripción casi exacta de los sistemas complejos.
Gribbin ofrece un ejemplo revelador con el modelo climático, donde pequeñas diferencias iniciales impiden predicciones precisas más allá de unos días. Pero eso no implica que todo sea aleatorio: “There is a distinction between randomness and chaos. […] The behaviour of the system is determined, but unpredictable.”(Ibid., p. 56)
Esto se traduce, en términos prácticos, en una actitud estratégica: no se trata de adivinar el próximo movimiento del mercado, sino de entender el tipo de entorno en que uno opera, sus puntos de ruptura, sus retroalimentaciones, su estabilidad estructural. Lo que importa no es saber con exactitud qué pasará, sino diseñar sistemas que resistan el error y se beneficien del cambio. Ideas muy próximas a Taleb y Munger, aunque el libro no los mencione directamente.
Gribbin también subraya que lo importante en los sistemas complejos no es el control absoluto, sino la capacidad de adaptación. En ese sentido, la inversión value más lúcida no es la que busca retornos constantes, sino aquella que identifica negocios que saben adaptarse a condiciones cambiantes manteniendo su ventaja competitiva. Es una búsqueda de empresas con “entropía negativa”, en el sentido más literal: capaces de mantener el orden interno frente al desorden externo. “The emergence of complex structures from simple beginnings is a natural result of the way the Universe behaves. […] Complexity is not special — it is inevitable.”
En el ámbito de la inversión y la empresa, es un potente recordatorio a saber abrazar la incertidumbre.
Deep Simplicity no es solo una explicación de cómo funciona el mundo natural. Es una llamada a cambiar nuestra forma de pensar. Es una invitación a dejar de buscar fórmulas cerradas y a adoptar mapas mentales flexibles, conscientes de sus límites, atentos a la interacción entre variables, abiertos al azar y a la propiedad de la emergencia. A tomar conciencia de que vivir exige aceptar la incertidumbre, que no es lo mismo que renunciar al conocimiento. Una inteligencia adaptativa que no busca controlar el caos, sino cabalgarlo (como sabe cualquier estudioso Escuela Viena).
Principales fuentes citadas Deep Simplicity:
Bak, Per. How Nature Works: The Science of Self-Organized Criticality. Oxford University Press, 1997.
Barrow, John D. Theories of Everything: The Quest for Ultimate Explanation. Oxford University Press, 1991.
Capra, Fritjof. The Web of Life: A New Scientific Understanding of Living Systems. Anchor Books, 1997.
Cohen, Jack, y Ian Stewart. The Collapse of Chaos: Discovering Simplicity in a Complex World. Penguin, 1994.
Gleick, James. Chaos: Making a New Science. Viking, 1987.
Gribbin, John. In Search of Schrödinger’s Cat: Quantum Physics and Reality. Bantam, 1984.
Gribbin, John. In the Beginning: After COBE and Before the Big Bang. Little, Brown, 1993.
Gribbin, John. Schrödinger’s Kittens and the Search for Reality: Solving the Quantum Mysteries. Little, Brown, 1995.
Holland, John H. Emergence: From Chaos to Order. Perseus Books, 1998.
Kauffman, Stuart. At Home in the Universe: The Search for Laws of Self-Organization and Complexity. Oxford University Press, 1995.
Lorenz, Edward N. The Essence of Chaos. University of Washington Press, 1993.
Prigogine, Ilya, y Isabelle Stengers. Order out of Chaos: Man’s New Dialogue with Nature. Bantam, 1984.
Stewart, Ian. Does God Play Dice? The Mathematics of Chaos. Blackwell, 1989.
Waldrop, M. Mitchell. Complexity: The Emerging Science at the Edge of Order and Chaos. Simon & Schuster, 1992.
Referencias clave ausentes en el libro:
Nassim Nicholas Taleb: En 2004, Taleb aún no era una figura ampliamente reconocida. Su primer libro importante, Fooled by Randomness, se había publicado en 2001, pero este pensamiento no se había integrado como “parte” de las contribuciones pensamiento sobre sistemas complejos.
El libro, no menciona tampoco a grandes pensadores del método científico en el ámbito de las ciencias sociales: mayormente Karl Popper (Conjeturas y refutaciones, La miseria del historicismo, La lógica de la investigación científica, Conocimiento objetivo), tampoco a F.A. Hayek, quién en su discurso de aceptación del Nobel justamente habló sobre temas epistemológicos (La fatal arrogancia, The Counter-Revolution of Science, Individualismo y orden económico, o el menos conocido pero brillante The Sensory Order), o Ludwig von Mises (Caos planificado, Teoría e Historia, Problemas epistemológicos de la economía, o Los fundamentos últimos de la ciencia económica, entre otros muchos). Unas ausencias que limitan el alcance de muchas de las conclusiones de Gribbin y dan al libro un cierto regusto amargo por su incompletitud e incoherencias en muchas partes del libro, al margen de que sus conclusiones son tremendamente obvias para cualquiera que, por ejemplo, sea buen conocedor fundamentos teóricos Escuela de Viena. Pese a todo, es una lectura de interés por tener la virtud (como ha sido en mi caso) de activar y agudizar el pensamiento crítico del lector.